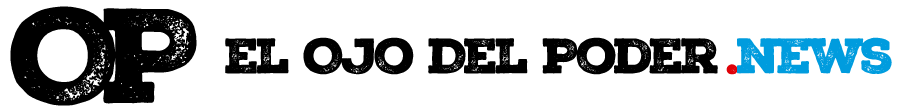*Por Juan Pablo Durán (Director Periodístico)
En la política argentina, las tensiones entre presidentes y vicepresidentes, o gobernadores y vicegobernadores, parecen ser una constante histórica, casi una tradición no escrita. Desde los albores de nuestra democracia moderna, estas relaciones han estado marcadas por desencuentros, ambiciones y traiciones que reflejan una lucha de poder inherente al diseño institucional y a las dinámicas políticas del país. El reciente enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel no es una excepción, sino un capítulo más en una saga que incluye casos tan emblemáticos como el de Julio Cobos con Cristina Kirchner a nivel nacional, o los de José Alperovich con Fernando Juri y Juan Manzur con Osvaldo Jaldo en Tucumán. ¿Cuál es la lógica de poder que subyace a estas disputas? ¿Es el carácter secundario del cargo de vicepresidente o vicegobernador el que genera estas fricciones, o hay algo más profundo en juego?
Un repaso histórico: tensiones que marcan la política argentina
La historia argentina está repleta de ejemplos de desencuentros entre los primeros y segundos mandatarios. A nivel nacional, el caso de Julio Cobos y Cristina Kirchner es, sin duda, el más recordado. En 2008, durante la crisis por la Resolución 125 sobre retenciones al campo, Cobos, como presidente del Senado, emitió su famoso voto “no positivo” contra el proyecto impulsado por el gobierno de Kirchner, rompiendo definitivamente con la presidenta. Este episodio no solo marcó el fin de la alianza entre el radicalismo K y el kirchnerismo, sino que evidenció la fragilidad de las relaciones entre presidentes y vicepresidentes cuando las agendas políticas divergen. Cobos, elegido para sumar votos desde el radicalismo, terminó siendo un adversario dentro del propio gobierno.

Otros casos históricos refuerzan esta narrativa. La renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez en 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, tras denunciar casos de corrupción, mostró cómo las diferencias ideológicas y éticas pueden fracturar una fórmula presidencial. Eduardo Duhalde, vicepresidente de Carlos Menem, también tuvo roces significativos durante su mandato (1989-1991), lo que llevó a Menem a elegir a Carlos Ruckauf para su segundo período, buscando un compañero más alineado. Más recientemente, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner (2019-2023) estuvo signada por tensiones públicas que debilitaron la gestión del Frente de Todos.

En Tucumán, estas dinámicas no son ajenas. La relación entre José Alperovich y Fernando Juri durante el primer mandato de Alperovich (2003-2007) estuvo marcada por desencuentros que culminaron en la marginación de Juri, quien, como presidente de la Legislatura, buscaba mantener un perfil propio frente al fuerte liderazgo del entonces gobernador. Más recientemente, la dupla Juan Manzur-Osvaldo Jaldo mostró una convivencia tensa, con Jaldo consolidando su propio poder político en la Legislatura mientras Manzur gobernaba. Estas tensiones, que en su momento incluyeron rumores de rupturas y competencias internas, reflejan cómo el vicegobernador, al igual que el vicepresidente, a menudo busca construir su propio capital político, lo que genera fricciones inevitables.


La lógica del poder: un cargo en la sombra con ambiciones propias
La raíz de estas tensiones radica en la ambigüedad institucional del cargo de vicepresidente o vicegobernador. Según la Constitución Nacional, el vicepresidente tiene dos funciones principales: reemplazar al presidente en caso de ausencia, enfermedad, muerte o renuncia, y presidir el Senado, con voto en caso de empate. En el caso de los vicegobernadores, como en Tucumán, las atribuciones son similares, presidiendo la Legislatura provincial. Sin embargo, este rol, aunque relevante, carece de poder ejecutivo directo, lo que lo convierte en un cargo de “espera” o de “segunda línea”. Esta subordinación estructural genera una relación asimétrica con el presidente o gobernador, que concentra el poder real.
Pero esta aparente inferioridad no implica pasividad. Los vicepresidentes y vicegobernadores suelen ser figuras políticas con trayectoria propia, elegidas estratégicamente para sumar votos o equilibrar fórmulas electorales. Esto crea una paradoja: el “número dos” debe ser lo suficientemente relevante para aportar al proyecto político, pero no tanto como para opacar al líder. Cuando estas figuras buscan afirmar su autonomía o construir su propio liderazgo, el conflicto es casi inevitable. En el caso de Cobos, su voto en contra de la Resolución 125 fue tanto un acto de convicción como una afirmación de su identidad política frente al kirchnerismo. En Tucumán, Juri y Jaldo, al frente de la Legislatura, encontraron en ese espacio un ámbito para consolidar poder, lo que generó tensiones con Alperovich y Manzur, respectivamente.
Milei y Villarruel: un nuevo capítulo en la saga
El caso de Javier Milei y Victoria Villarruel encaja perfectamente en esta dinámica. Desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023, las diferencias entre ambos han sido evidentes. Villarruel, una figura ascendente con una agenda propia centrada en temas de seguridad y defensa, ha mostrado independencia al frente del Senado, lo que ha generado críticas desde el entorno de Milei. Por ejemplo, su decisión de habilitar el tratamiento del DNU 70/23 en la Cámara Alta, a pesar de la oposición de sectores libertarios, fue interpretada como un desafío al presidente. Además, se le ha reprochado no haber negociado con suficiente eficacia para acelerar la aprobación de la Ley Bases, un pilar de la agenda de Milei. Estas tensiones han sido amplificadas por declaraciones públicas y gestos que, aunque matizados con fotos protocolares, no logran disimular la tirantez.
La lógica de poder en este caso es clara: Villarruel, como presidenta del Senado, tiene un rol institucional que le otorga cierta autonomía, pero su posición dentro de La Libertad Avanza es secundaria frente al liderazgo carismático de Milei. Al igual que Cobos, Juri o Jaldo, Villarruel busca construir su propio perfil político, lo que choca con las expectativas de subordinación del presidente. Este conflicto se agrava porque, en un contexto de polarización y alta exposición mediática, cualquier gesto de autonomía puede ser leído como una traición.
¿Por qué persisten estas tensiones?
La respuesta no radica únicamente en la jerarquía institucional, sino en una combinación de factores.
El cargo de vicepresidente o vicegobernador es un híbrido entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que genera tensiones inherentes. No son parte del núcleo de decisión del Ejecutivo, pero su rol en el Senado o la Legislatura les otorga un espacio de poder que pueden usar para diferenciarse.
Los vicepresidentes y vicegobernadores suelen ser figuras con aspiraciones propias. En muchos casos, como el de Cobos o Jaldo, el cargo es un trampolín para proyectos futuros, lo que los lleva a buscar visibilidad y autonomía, incluso a costa de la relación con el titular del Ejecutivo.
En Argentina, las fórmulas presidenciales y provinciales suelen formarse para sumar votos de sectores diversos, lo que implica integrar a figuras con agendas propias. Esto fue evidente en el caso de Cristina Kirchner y Cobos, donde la alianza con el radicalismo K buscaba ampliar la base electoral, pero terminó en ruptura. Lo mismo ocurre en Tucumán, donde las duplas Alperovich-Juri y Manzur-Jaldo respondían a equilibrios políticos internos del peronismo.
La política argentina está marcada por una lógica de lealtades frágiles y competencias internas. Los presidentes y gobernadores suelen ver en sus vices a potenciales rivales, mientras que los vicepresidentes y vicegobernadores, conscientes de su rol secundario, buscan afirmarse para no quedar relegados.
¿Es inevitable el conflicto?
Las tensiones entre presidentes y vicepresidentes, o gobernadores y vicegobernadores, no son solo el resultado de la jerarquía institucional, sino de una dinámica más profunda: la lucha por el poder y la visibilidad en un sistema donde el segundo cargo es percibido como subordinado, pero no desprovisto de ambición. En el caso de Milei y Villarruel, como en los de Cobos, Juri o Jaldo, el conflicto surge cuando el vice busca trascender su rol de “espera” y proyectar su propia influencia.
Quizás la solución no esté en cambiar las reglas del juego, sino en aceptar que el poder, en Argentina, es un terreno de disputa constante. Mientras las fórmulas presidenciales y provinciales se formen con criterios estratégicos más que con afinidad ideológica, y mientras la política siga siendo un espacio de lealtades volátiles, estas grietas seguirán siendo parte de nuestra historia. En Tucumán, como en la Nación, la política nos recuerda que el poder no se comparte fácilmente, ni siquiera entre quienes comparten una boleta electoral.